¿Cuál es la diferencia entre franciscanos y jesuitas? La vieja broma romana dice que, mientras que unos son hijos de un poeta italiano, los otros lo son de un militar español. Empezar el obituario de un Sumo Pontífice con un chiste puede tal vez parecer heterodoxo, pero ocurre que, en la mejor de las interpretaciones, el pontificado de Jorge Mario Bergoglio se ha nutrido tanto de la lírica de Asís como de la disciplina de Loyola.Centrémonos en Asís. Ser el primer Francisco entre los Papas, por ejemplo, buscaba proyectar un significado a la vez pastoral y político. En lo pastoral, piedad sencilla y cercana, con los pobres y olvidados en el centro. En lo político, el énfasis en la paz, en un ecologismo trascendente cifrado en ese Cántico de las criaturas que el poverello escribió hace ocho siglos y que todavía suena fresco. De este poema tomaría Francisco la inspiración y el título de la primera encíclica, Laudato sii, escrita íntegramente por él. En sí misma, la encíclica ya constituía otro mensaje relevante: ¿con qué se presentaba al mundo el líder de la Iglesia Católica? Con un documento sobre medio ambiente. Lo propio, quizá, de un Pontífice que, desde el primer momento, pidió a los curas “oler a oveja”. Desde entonces, este mensaje de desnudez evangélica, de vuelta a las raíces, ha sido lo más celebrado de su magisterio. En apenas unos años, el papado cambiaba de estilo y énfasis: de la alta teología de Benedicto XVI a una cercanía de párroco de pueblo. De la cabeza al corazón. De los discursos en Ratisbona a “las periferias del espíritu”: en Mongolia hay 1.300 católicos, pero Francisco les nombró un cardenal.Analizar la herencia de Loyola, por su parte, requiere casi finura jesuítica. En su espiritualidad, Francisco parece haber seguido los movimientos de la propia Compañía en este largo medio siglo: los vientos liberacionistas de la teología latinoamericana ―tantas veces emanados de su orden― nunca le hicieron renegar del catecismo clásico que ellos mismos le habían marcado a fuego. Esa síntesis le ayudó a negociar con astucia las corrientes doctrinales y los vaivenes políticos de la Argentina del último cuarto del siglo XX. Así, en ocasiones pareció más de derechas, como después ha parecido muy de izquierdas, pero nunca dejó de ser llamado a responsabilidades cada vez mayores en la Iglesia. Y aun cuando luego se le iba a ver más contento con Yolanda Díaz de lo que nunca se le hubiera visto con J. D. Vance, no está de más recordar que quien lo nombra cardenal es Juan Pablo II y no el Che Guevara. Junto a la militancia jesuita y la inclinación franciscana, al Papa tampoco se le podía entender sin una fe laica: un peronismo que le permitía mezclar el antiimperialismo con el humanismo católico. Si a alguien le parece un popurrí ideológico complicado, hasta hace no tanto era más complicado pensar en un Papa del Sur Global. O que hablara español. O que fuera jesuita.La huella de la Compañía posconciliar, precisamente, ha sido visible en las prioridades y gestos de su gobierno de la Iglesia. Por ejemplo, la cercanía a los inmigrantes. O la voluntad de representar una aproximación más abierta a realidades de manejo difícil para las autoridades eclesiásticas: la mujer en la iglesia, la homosexualidad, el trato pastoral a divorciados, el diálogo con otras religiones. De modo sobresaliente, las víctimas de abusos. De los jesuitas de siempre, sin embargo, lo que trajo Francisco fue cierta falta de ajuste con los movimientos laicales. Y uno de los rasgos más distintivos de su mando: el uso tajante del poder. De ambas realidades ha tenido un conocimiento minucioso el Opus Dei, aunque abundan los ejemplos.Con el Papa Francisco, aquella cena de Cristo en Jerusalén un Jueves Santo no hubiera evolucionado hasta convertirse en una misa polifónica. Su militancia más arraigada ha sido contra la liturgia tradicional y quienes la cultivaban: lejos de ser receptivo a la via pulchritudinis, a la plasticidad y el incienso del rito, Francisco ha interpretado esos apegos como “una ostentación clerical”. Ciertamente, esta falta de aprecio ha sido del todo correspondida. El 13 de marzo de 2013, uno de los opinadores católicos más leídos escribía sobre Bergoglio: “y a ese ser de mirada torva, conducta cobarde y propósitos dudosísimos, alguno nos lo presenta como el nuevo Papa deseable. ¡Que Dios salve a su Iglesia!”. A las pocas horas, el Papa argentino salía, , recién elegido, al balcón de la plaza de San Pedro. Esa misma plaza iba a dejar una imagen poderosa de su pontificado en un momento de angustia para el mundo: la celebración de la Eucaristía, en una soledad dramática, en pleno Covid. Un momento paradójicamente ilustrativo de la fuerza de la liturgia.Y ya que de paradojas hablamos, no está de más citar algunas otras. El catolicismo que deja Francisco el progresista, en realidad, poco o nada ha alterado su doctrina respecto del que dejó, por ejemplo, Juan Pablo II el conservador. Los estilos tan distintos tampoco minaron la relación fraterna entre Francisco y Benedicto XVI. E incluso en la batalla de la liturgia, Bergoglio no ha dejado de mantener excelentes relaciones con el Instituto Cristo Rey ―de pura aleación tridentina―, y su íntimo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal italiana y amante de la componenda democristiana, ha llegado a celebrar según el rito antiguo. Más paradojas: el Papa y los obispos pueden ser hoy progresistas, pero ven con sorpresa que los seminaristas ―por mucho que escaseen― están en lo contrario. Y aun cuando el colegio de cardenales tenga la hechura de los nombramientos de Francisco, es de esperar que muchos estén tramando ya su damnatio memoriae. El Espíritu sopla por donde quiere, pero ahora parece querer restauración. Y pertenece al próximo Pontificado la decisión de mantener o no mantener abierto ese proceso de sinodalidad ―diálogo intraeclesial― que ha sido una de las mayores apuestas de Francisco y, seguramente, al menos de momento, una de sus herencias frustradas.El desgarro de la coyuntura internacional, en coincidencia con la agonía del Papa, no ha dejado de servir para agrandar su figura y realzar su autoridad y brillo ético. Si se le ha criticado por su posición en Venezuela y Nicaragua, es justo referir cómo ha tronado contra los poderes de este mundo a propósito ―por ejemplo― de las migraciones. Hace solo unas semanas, David Gibson escribía que la edad de Trump tiene su profeta: en unos años que han visto “zozobrar las fuerzas de la democracia liberal ―nacionalismo, populismo, (…) autoritarismo―”, “un mundo sin un Papa como Francisco se parecería a una distopía hobbesiana sin un profeta que apelara a nuestra mejor naturaleza o un idealista sensato que indicara un camino mejor”.El Papa ha muerto en el llamado Jubileo de la Esperanza. Su propia autobiografía, recién publicada, lleva ese mismo título: Esperanza. De esta virtud dijo un admirable poeta católico, Charles Péguy, que era la más difícil, y también la más agradable a ojos de la divinidad. Pero añadió todavía algo tremendo: que la esperanza era la única virtud que lograba sorprender a Dios. Ha sido una lectura muy ajustada del estado del mundo que Francisco se marchara invocando aquello que más falta nos hace.
-
Ejército afirma que disidencias al mando de ‘Iván...

-
Este es alias Chapolo, de las disidencias de...

-
Los exministros del gobierno Petro que declaran esta...

-
Presidencia de la República pide al Consejo de...

-
La Guardia Civil investiga la muerte de un...

-
Papa Francisco: ¿Lama Sabachtani? | Opinión

-
¿’Clan del Golfo’ en Villavicencio? Qué hay detrás...
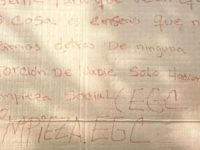
-
Reportan desaparición de periodista en Quintana Roo

-
Secretaría de Salud reporta 45 bebes muertos por...

-
Los nuevos ataques de Trump a Powell desatan...
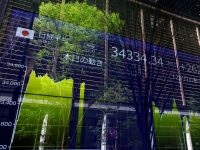
-
Semana Santa deja 98 víctimas en Nayarit, 17...

-
Estudiante sobrevive tras caer del quinto piso en...

-
Papa Francisco: Fieles y curiosos se congregan en...

-
El Vaticano hace público el testamento del Papa...

-
México prohibirá la propaganda extranjera tras la difusión...

-
Alcaldesa de Cuauhtémoc lamenta suicidio de joven en...

-
Corte recuerda que jueces de restitución deben garantizar...

-
Vienen personas que no tienen experiencia en búsqueda...



