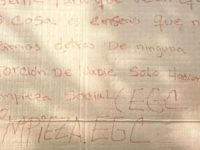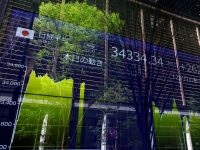Al igual que el arte sirve para ir más allá de la simple representación de la realidad y dar significado a lo que, a veces, no está verbalizado o no se sabe verbalizar, hay palabras en el mundo del arte que contienen todo un universo propio. Palabras no limitadas por la lógica que guardan un enigma profundo para sentimientos profundos. Una de esas palabras es duende. Según la RAE, se entiende por duende el “encanto misterioso e inefable” cuando está aplicado a la disciplina artística y, más concretamente, a la música. Sin embargo, antes que la definición académica, fue Federico García Lorca, con su alma musical, quien más hizo por dar valor al significado artístico de esta palabra inspirada en los nombres que se daban a los espíritus fantásticos que, según las narraciones tradicionales folclóricas europeas, habitaban en algunas casas y causaban en ellas trastorno y estruendo.En el arte, en la música, el duende también causa trastorno y estruendo. Así lo aseguraba el poeta granadino en Juego y teoría del duende, uno de sus escritos musicales y también uno de los textos capitales de su carrera, erigido como centro y epílogo de su poética. En el escrito, perteneciente a la conferencia que dio en Buenos Aires en 1933, aseguraba: “Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo es en la música, o en la danza y la poesía hablada, ya que necesitan de un cuerpo vivo que interprete”. El mismo cuerpo que causa trastorno porque “sube por dentro, desde las plantas de los pies” y es “verdadero estilo vivo”, “viejísima cultura” y “creación en acto”. A lo que concluía: “Al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre”. Estas habitaciones residen en el interior de las personas, en la trascendencia humana, en lo profundo del espíritu de los seres, en el misterio que nos conecta con la vida y el universo. Estas habitaciones, por tanto, son universales en la condición humana y Lorca supo identificarlas y habitarlas para verbalizar qué era el duende y decir dónde se hallaba.Al igual que se ha escrito mucho de la relación del autor de Romancero gitano y Poema del cante jondo con el flamenco, no se ha escrito tanto de cómo esta relación guardaba un vínculo íntimo y fascinante con la cultura negra. Y, si lo guardaba, mucho tuvo que ver su estancia en Nueva York. Una estancia breve, pero intensa e inspiradora, hasta el punto de que la última edición del Festival de Flamenco de Nueva York abrió un espacio de debate para analizar el impacto que tuvo el movimiento cultural del renacimiento de Harlem en la obra del poeta granadino y, por consiguiente, en su concepción del duende.En la conferencia, participó José Javier León, doctor en Literatura Española por la Universidad de Granada, profesor en España, Inglaterra y Estados Unidos y autor de numerosos libros sobre Lorca, con especial atención al duende como tópico y lugar común de la cultura popular. Allí, León recordó unas declaraciones que realizó Lorca a su vuelta de Nueva York, en enero de 1931, a un periodista de La Gaceta Literaria: “Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del negro, del judío…, del morisco que todos llevamos dentro”. Lorca fue en 1929 a Nueva York a estudiar inglés, que nunca aprendió bien, y quedó conmovido por la realidad de la comunidad afroamericana. Su estancia, como quedó recogida en Poeta en Nueva York, supuso un impulso emocional hacia una obra más comprometida con cuestiones sociales como los prejuicios raciales, la pobreza, el mestizaje y los efectos marginadores del capitalismo. Y algo también importante: descubrió el jazz y el valor de los sonidos negros.Este deslumbramiento sucedió en Harlem, el gueto que tenía más habitantes que su Granada natal. En 1929, el barrio vivía una edad de oro de la cultura afroamericana conocida como el Renacimiento de Harlem, donde se aglutinó una constelación de artistas e intelectuales como Jean Toomer, Langston Hughes, Countee Cullen, Jessie Fauset y Walter White, entre otros. Como bien apuntó en la conferencia del Festival de Flamenco de Nueva York Sybil Cooksey, historiadora de la afrodiáspora: “Estos artistas estaban convencidos de que sus logros creativos se convertirían en armas eficaces contra la segregación racial”.Tal y como cuenta Ian Gibson en su monumental biografía Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (Debolsillo), el poeta granadino, que se llamaba a sí mismo como “el loquito de las canciones”, visitó durante su aventura neoyorquina una iglesia de Harlem, donde conoció el góspel, y frecuentó Small’s Paradise, uno de los clubes de jazz más famosos del barrio. También tocaba el piano y cantaba en fiestas. Su fascinación por “lo negro” venía especialmente del jazz y buscaba encontrar vínculos humanos y pulsiones artísticas entre marginados, es decir, entre los negros y los gitanos. Allí, sintió la necesidad de dar voz poética a ese mundo con ‘Oda al rey de Harlem’, pero también intuyó la afinidad entre la música de origen africano y el cante jondo. Es decir, de identificar el duende. En palabras de José Javier León: “Percibió antes que nadie alguna suerte de vínculo entre el flamenco y las músicas africanas. Y en tal sentido podríamos resignificar los sonidos negros lorquianos como portadores de duende. Lorca decía que exclamó el cantaor gitano Manuel Torre: ‘Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende’. Y habría que extenderlos: de lo misterioso y metafísico a lo musical y físico, o viceversa, y de lo africano a lo flamenco, o viceversa”.Los jazzistas negros lo llamaban swing. Un don que despierta en las habitaciones de la sangre y que no se puede explicar. Porque el duende, como el swing, se experimenta. O, como decía Lorca, “acontece”. Por tanto, no se le puede aplicar inteligencia, “enemiga de la poesía”. Porque la inteligencia, la lógica, la falta de misterio llevan al artista a que “se lo coman las hormigas”.
Lo que tiene duende tiene sonido negro | Babelia
6 min